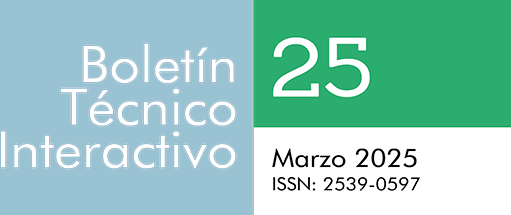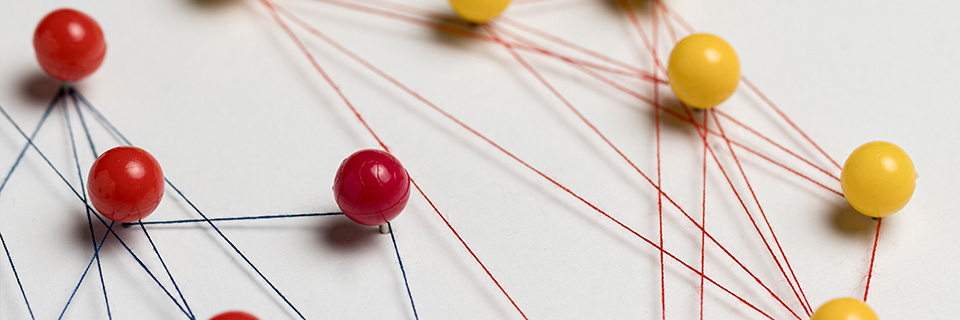Introducción

La regionalización es una estrategia clave para la planificación y gestión territorial en salud pública, pues permite diseñar políticas adaptadas a las particularidades geográficas, culturales y socioeconómicas de cada región. En Colombia, este proceso ha sido fundamental para avanzar en la descentralización de la toma de decisiones, optimizar la asignación de recursos y fortalecer la gestión institucional en los territorios (1). Además, facilita la articulación entre municipios y departamentos, así como la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Adicionalmente busca impulsar el desarrollo regional, reduciendo las disparidades territoriales y aprovechar los vínculos urbano-rurales para cerrar brechas y promover un sistema urbano-regional más equilibrado y cohesionado (2).
Diversas experiencias en Colombia han demostrado cómo la regionalización puede contribuir a abordar desafíos específicos en salud pública. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) estableció las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) para fomentar el desarrollo territorial con mayor autonomía regional (3). Asimismo, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) definieron 16 subregiones prioritarias, enfocándose en las áreas más afectadas por el conflicto armado interno y con profundas desigualdades en salud (4). En el ámbito sanitario, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 "Colombia potencia mundial de la vida", propuso un modelo de territorialización del sistema de salud con el fin de mejorar la equidad y acceso a los servicios. De igual manera, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) dividió el país en nueve macroregiones para analizar los impactos del conflicto armado con el fin de mejorar la equidad y acceso a los servicios. (5).
El avance en la territorialización de las políticas públicas en salud y en los procesos de descentralización representa un desafío crucial para el país. En este contexto, el Observatorio Nacional de Salud (ONS) llevó a cabo un ejercicio de diálogos participativos en el marco del Informe 16, con el propósito de identificar retos estratégicos en salud pública desde una perspectiva territorial. Este proceso destacó la necesidad de comprender el territorio más allá de sus divisiones político-administrativas, proponiendo una regionalización basada en características comunes entre municipios tales como el acceso a servicios de salud, la intensidad del conflicto armado y las condiciones sociodemográficas y económicas. Como resultado, se identificaron 25 conjuntos de municipios contiguos, definidos como regiones, que comparten atributos y dinámicas territoriales afines.
Este ejercicio permitió evidenciar que la relación con el territorio y su comprensión no deben limitarse a los límites administrativos, sino que también se construyen a partir de determinantes sociales de la salud, experiencias subjetivas y características físicas, culturales e históricas de cada región. Este enfoque facilita la implementación de estrategias de salud pública más adaptadas a las necesidades de cada población, promoviendo una mayor equidad y efectividad en la intervención.
Metodología
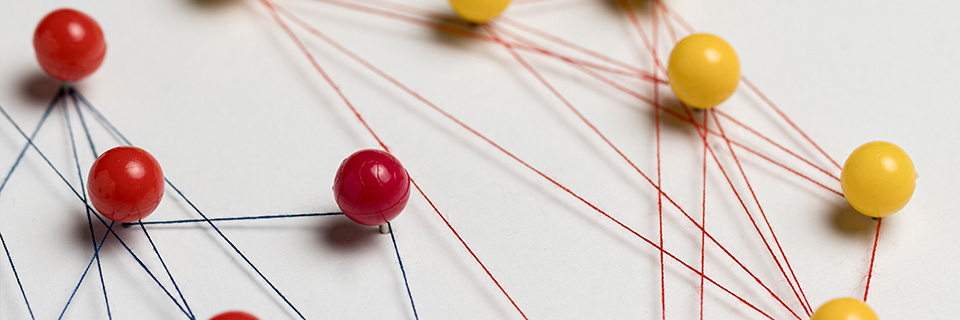
La regionalización se realizó mediante la aplicación del algoritmo Spatial Kluster Analysis by Tree Edge Removal (SKATER) (6,7) con el objetivo de agrupar municipios contiguos que compartieran características sociodemográficas, de acceso a servicios de salud y condiciones de vulnerabilidad. Para la agrupación, se consideraron el índice de acceso potencial a servicios de salud (IASS) (8), índice de vulnerabilidad (9), índice de incidencia del conflicto armado (IIC) (10), índice de pobreza multidimensional municipal (IPM) (11) y proporción de población afrocolombiana y proporción de población indígena (12).
Para definir la relación de vecindad entre municipios, se construyó un grafo de conectividad donde cada municipio representa un nodo y los enlaces reflejan la contigüidad geográfica. Se estableció como criterio de vecindad que dos municipios que compartieran una frontera cuya longitud representara al menos el 3% de su perímetro, con el fin de limitar el número de vecinos y evitar la formación de regiones desproporcionadas en tamaño.
Cada enlace del grafo recibió un peso proporcional a la disimilitud entre municipios, calculado en función de los índices seleccionados. Para optimizar la regionalización, SKATER identificó el árbol de expansión mínima (Minimum Spanning Tree – MST), asegurando la conexión de todos los nodos mientras minimizaba la suma de disimilitudes. Posteriormente, se eliminaron los enlaces con mayor disimilitud para conformar regiones espacialmente conectadas y homogéneas en términos de condiciones de salud y vulnerabilidad (Gráfico 1).
La implementación de SKATER se realizó en GeoDa, estandarizando los indicadores mediante el método mínimo–máximo para evitar sesgos derivados de diferencias en las escalas de medición. Se estableció un promedio de 50 municipios por región, con un límite máximo de 30 regiones, garantizando una delimitación operativa para el despliegue de los diálogos del ONS. Dado su carácter insular y su dinámica geográfica particular, el archipiélago de San Andrés y Providencia fue definido de antemano como región independiente y no se incluyó en el algoritmo.
Colombia presenta múltiples barreras geográficas naturales (serranías, parques naturales, zonas selváticas, ciénagas), lo que restringe la accesibilidad entre municipios vecinos y puede generar tiempos de viaje prolongados. Para mitigar este efecto, se superpuso el resultado del algoritmo SKATER con la capa de accidentes geográficos de Colombia (13), identificando municipios con baja accesibilidad dentro de sus regiones. Estos municipios se reasignaron fueron reubicados manualmente en regiones vecinas con mejor conectividad, garantizando una mayor coherencia territorial.
Análisis de centralidad en la red de movilidad
Para determinar los municipios más accesibles dentro de cada región y facilitar la implementación de los diálogos participativos, se construyó una red de movilidad basada en datos de transporte terrestre del Ministerio de Transporte (14). Esta base de datos con registros desde el 1 de enero de 2021 contiene información sobre la movilidad de pasajeros, incluyendo fecha, hora, municipio origen, municipio destino y volumen de pasajeros transportados.
A partir de estos datos, se generó una red no dirigida, donde los nodos representan municipios y los enlaces reflejan la cantidad de pasajeros movilizados entre ellos. Se asumió simetría en los flujos de movilidad entre municipios.
Para identificar los municipios con mayor relevancia dentro de la red de movilidad, se calcularon medidas de centralidad, particularmente la centralidad de vector propio o PageRank (15), Este método permitió identificar municipios con altos volúmenes de flujo de pasajeros y mayor conectividad, facilitando la selección de municipios estratégicos para la realización de los diálogos regionales.
Los resultados de la regionalización fueron validados por expertos en salud pública y análisis territorial, quienes realizaron ajustes en la delimitación con base en el conocimiento de la dinámica regional. Por último, se estableció un sistema de denominación basado en las macroregiones naturales de Colombia (Caribe, Pacífico, Llanos, Amazonía, Andina e Insular).
Dado que la macroregión Andina presenta una alta densidad de población y heterogeneidad territorial, se subdividió en cinco áreas más específicas. Cada región recibió el nombre de su macroregión de referencia, acompañado de una dirección cardinal o una referencia geográfica para su diferenciación. En casos donde la delimitación de las regiones coincidía con más de una macroregión, se incorporaron ambos nombres en la designación final (Gráfico 2).
Resultados

El proceso de regionalización permitió la conformación de 25 regiones, delimitadas en función de las dimensiones analizadas. Estos resultados se presentan en la Tabla 1, que incluye información detallada sobre el número de municipios por región, los índices empleados y el municipio seleccionado como punto de encuentro regional.
Los resultados evidencian patrones espaciales que reflejan las desigualdades estructurales y condiciones socioeconómicas en Colombia. Por ejemplo, las regiones con mayor número de municipios son Central Norte (108), Central-Bogotá (74) y Gran Santander Sur (74), lo que coincide con las áreas de mayor densidad poblacional en el país. Se observa un claro gradiente de desigualdades: a medida que se alejan del centro del país, los indicadores de acceso a salud y condiciones socioeconómicas tienden a deteriorarse.
Por ejemplo, en las regiones Central-Bogotá y Cafetero Norte, se reportan altos índices de acceso potencial a servicios de salud (70,8 y 74,0 respectivamente), bajos índices de pobreza (26,3 y 31,6) y una intermedia-baja intensidad del conflicto armado (23,5 y 40,2). En contraste, las regiones como Amazonas, Pacífico y Llanos-Amazonas presentan altos índices de pobreza, bajo acceso a servicios de salud y mayor proporción de población étnica, lo que resalta las brechas históricas en la distribución de oportunidades y recursos. Estos hallazgos subrayan la necesidad de diseñar políticas de salud pública adaptadas a las realidades territoriales y poblacionales.
El gráfico 1 muestra la división geográfica resultante, representando la distribución de las regiones en el territorio nacional. Además, está disponible un mapa interactivo para explorar los resultados en mayor detalle: link
La propuesta de regionalización supera los límites político-administrativos departamentales, agrupando municipios con similitudes en sus dinámicas territoriales y socioeconómicas. Regiones como "Central-Cafetero" o "Llanos-Amazonas" ilustran cómo municipios de diferentes departamentos pueden compartir características geográficas, económicas y sociales, configurando unidades territoriales con identidad propia que facilitan el análisis y la gestión en salud pública.
Conclusiones
La regionalización ha sido una herramienta clave para visibilizar las desigualdades regionales en salud pública y facilitar la organización de los diálogos participativos. La conformación de 25 regiones homogéneas, empleando el algoritmo SKATER, posibilitó una agrupación basada en factores clave como el acceso a servicios de salud, la intensidad del conflicto armado, y las condiciones sociodemográficas y económicas.
Además, el análisis de centralidad en la red de movilidad (PageRank) permitió seleccionar municipios estratégicos con mayor conectividad y flujo de personas, asegurando que los encuentros participativos fueran accesibles para la población. Esto favoreció una mayor representatividad de las opiniones locales en la identificación de retos y necesidades en salud pública.
El uso de indicadores multidimensionales permitió un análisis detallado de los determinantes sociales de la salud en cada región. Los diálogos con actores locales validaron la metodología propuesta, proporcionando una perspectiva cualitativa sobre los retos particulares en cada territorio. No obstante, se identificaron limitaciones en el estudio, debido a la falta de variables relacionadas con el cambio climático, el envejecimiento poblacional y las migraciones internas y externas factores que también influyen en la salud pública y podrían fortalecer futuras investigaciones.
Este proceso de regionalización constituye un recurso estratégico para la planificación y gestión de la salud pública, permitiendo diseñar intervenciones más equitativas y efectivas a nivel territorial. Es fundamental seguir promoviendo la cooperación intersectorial y la participación de la comunidad para mejorar los resultados en salud en las diferentes regiones del país.